I- "Para no dormirse como si no hubiera pasado nada".
Como es bien sabido Marcel Proust murió de una
bronquitis mal tratada en 1922. Biografía mínima y, quizá, injusta: su obra más
conocida, ‘En busca del tiempo perdido’, fue rechazada por la célebre
editorial Gallimard de París. Su criada de los últimos años da testimonio de
una salud frágil, una fuerte tendencia depresiva y una obsesión por los ruidos;
el café como único alimento.
Escritor de una laboriosidad incesante y
noctámbula pronunció aquello de: “El hallazgo afortunado de un libro puede
cambiar el destino de un alma”. Su nombre, sin embargo, también está
asociado a otra cosa: se cuenta que en su juventud, merodeando una biblioteca,
encontró un libro inglés antiguo del cual se desprendieron varias hojas sueltas
donde había preguntas manuscritas por un anónimo. Al comienzo las consideró
banales pero con el paso de tiempo respondió a cada una de ellas y, más tarde,
volvió a intentarlo. A través de ese cuestionario es posible saber, por
ejemplo, que Proust consideraba a Hamlet su héroe favorito de ficción y a
Cleopatra su heroína en la historia; que sus poetas más amados eran Baudelaire
y Alfred de Vigny; que lo que más odiaba en el mundo era su propio mal; y que
su mayor miseria había sido no conocer a su madre y su abuela.
Con el paso del tiempo ese conjunto de
preguntas ha sido conocido como el ‘Cuestionario Proust’ y fue, en el París del
siglo XIX, el divertimento preferido en las tertulias de los salones
literarios. El periodismo actual se sirve a diario de él para entrevistar de
antemano a alguien respetado o conocido o famoso, lo que no es lo mismo, quizá
con la ilusión de una respuesta definitiva a esa incesante y desprestigiada
pregunta: “¿porqué escribir?”.
A propósito de ello: Phillipe Soupault, Louis
Aragón y André Bretón, directores de la revista Littérature, enviaron en
1911 una carta a más de cien escritores, con esa misma pregunta: “¿Usted, porqué escribe?”.
De las respuestas recibidas, dos en particular llamaron la atención, quizá por
haber sido las únicas honestas; la primera. de Paul Válery: “Por debillidad”;
la segunda, de Blaise Cendrars: “Porque”[1].
Pero la pregunta sobre el porqué escribir, planteada
ya sea en el vacío del universo o interrogando a algún autor en particular para
que confesara su secreto, perduró con el paso del tiempo y regresa a cada
instante con brutal insistencia.
Vila-Matas propone una huída a la pretensión del
saber porqué se escribe o se deja de escribir o no se escribe jamás: “Ahora,
cuando me hacen la inefable pregunta, explico que me hice escritor porque 1) quería
ser libre, no deseaba ir a una oficina cada mañana, 2) porque vi a Mastroianni
en ‘La noche’ de Antonioni; en
esa película (…) Mastroianni era escritor
y tenía una mujer (nada menos
que Jeanne Moreau) estupenda: las dos cosas que yo más anhelaba ser y tener”.[2]
Habría que explorar el costado más frágil de esa
relación extraña y laberíntica entre el escribir y el ser escritor: no ya todo lo
que habría que hacer para escribir, es decir, las prescripciones, los mandatos,
las fórmulas de superficie, las reglas y principios, sino todo aquello que
habría que dejar de hacer para escribir, lo que se sustrae de la escritura para
que la escritura pueda ser, al fin, todo
lo que hay que olvidar de una buena vez para escribir.
Hay algo, en ese sentido, que comparten las pedagogías de la escritura más escolares
y las enseñanzas de la escritura menos
formales: se afirma la escritura pero se oculta quizá lo más interesante, esto
es, que no hay ninguna razón para escribir. Me refiero a que quizá haya que
liberar a la escritura de sus argumentos, de esas razones que no tienen ninguna
presencia ni esencia a la hora de escribir, ni modifican en nada la posibilidad
o la imposibilidad de la
escritura. Y lo mismo, ya se sabe, vale para la lectura.
Tal vez el
principal ejercicio de la escritura sea el de escribir. Sin tener razones para
hacerlo, ni de antemano ni a posteriori. Ni razones mayúsculas ni razones
minúsculas. Ni escribir para ser alguien en el mundo, ni para pretender serlo; ni
para asumir una posición desde la cual ver el mundo, ni para autorizar a que
otros tomen ésas u otras posiciones. Ni para avanzar en la vida, ni para
retroceder. Ni para ser mejor o peor persona; ni para ser mejor o peor escritor.
Tal vez no haya
otra cosa que amor y desamor por las palabras: "Un escritor sería (…) alguien que otorga particular importancia a
las palabras; que se mueve entre ellas tan a gusto, o acaso más, que entre los
seres humanos; que se entrega a ambos, aunque depositando más confianza en las
palabras; que destrona a éstas de sus sitiales para entronizarlas luego con
mayor aplomo; que las palpa y las interroga; que las acaricia, lija, pule y
pinta, y que después de todas estas libertades íntimas es incluso capaz de
ocultarse por respeto a ellas. Y si bien a veces puede parecer un malhechor
para con las palabras, lo cierto es que comete sus fechorías por amor" [3]
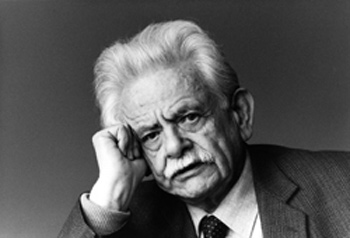
(Elías Canetti)
Pero no está demás pensar que se escribe no para
algo, sino para alguien, no en nombre de algo, sino en nombre de alguien. Y que
en ese alguien hay una mezcla de presencias con nombre propio y de ausencias,
quizá, sin nombre alguno. Que se escribe
para uno y para otro, como bien dice Jorge Larrosa: “(…) Desde luego, escribimos, en primer lugar, para nosotros, para
aclararnos, para tratar de elaborar el sentido o el sinsentido de lo que nos
pasa. Pero hay que escribir, también, para compartir, para decirle algo a
alguien, aunque no lo conozcamos, aunque quizá nunca nos lea”[4]
.
Para ser escritor hay que escribir, dice una y mil
veces Vila-Matas. Entonces sí, escribir. Escribir, entonces, no es. Escribir, hay. O, dicho en otro
sentido: la escritura no es. En la
escritura, hay: “Y ya que hay que
escribir, que al menos no aplastemos con palabras las entrelíneas”[5].
Dos mujeres han escrito sobre el porqué escribir, sin
responder a pregunta alguna. Simplemente escriben sobre porqué escriben,
escribiendo. Hélène Cisoux, por ejemplo: “Escribir:
para no dejarle el lugar al muerto, para hacer retroceder al olvido, para no
dejarse sorprender jamás por el abismo. Para no resignarse ni consolarse nunca,
para no volverse nunca hacia la pared en la cama y dormirse como si nada
hubiera pasado (…)”.[6] Chantal Maillard, en su extenso poema
‘Escribir’, culmina de este modo: “Escribo,
para que el agua envenenada puede beberse”. [7]
Para no dormirse
como si nada hubiera pasado.
Para que el agua
envenenada pueda beberse.
Y punto.
Punto aparte.

(Helene Cisoux)
[1] Cecilia Yepes. Prólogo a ¿Porqué escribe usted? Madrid: Ediciones
Fuentetaja, 2001.
[2] Enrique Vila-Matas. Escribir es dejar de ser escritor. Revista de Libros, El Mercurio. 18 de marzo de 2005 .
[3] Elías
Canetti. La profesión de escritor. En El
arte de la prosa ensayística. Caracas: Colección Umbrales, Fundación
Metrópolis, 1999, pág. 82.
[4] Jorge
Larrosa. Palabras para una educación otra. En Carlos Skliar & Jorge
Larrosa: Experiencia y Alteridad en Educación. Rosario: Homo Sapiens,
2009, pág. 202.
[5] Clarice Lispector. Para no olvidar. Crónicas y otros
textos. Ob. Cit., pág. 27.
[6] Hélène Cisoux. La llegada a la escritura. Buenos
Aires
[7] Chantal Maillard. Matar a Platón. Barcelona: Tusquets
Editores, 2007, pág. 89.
........................................................................................................................................................
II - ¿HAY ALGUIEN ALLÍ?
(Publicado en Poslodocosmo, Revista quincenal de literatura y música, año 1, número 8. Para acceder a nota completa, ir a: http://es.calameo.com/read/00221862368a522c6057e
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III- LECTOR, LECTURA, LEER.
(Publicado en Revista La Tía, marzo de 2012, http://www.revistalatia.com.ar/archives/1494).

(Friedrich Nietzsche)
¿Hace falta que se diga que está demás decir que sería deseable que haya lectores para la lectura, que no leer tal o cual libro – sobre todo tal o cual libro – es una de las penas más grandes; que es cierto que se puede vivir sin leer, sí, pero que también puede uno desvivirse leyendo; que la lectura no se reemplaza con nada ni con nadie?
Duele que la lectura se haya vuelto la falta de lectura, el olvido de la lectura, el nunca más de la lectura. Provoca un cierto malestar cuando la lectura se hace sólo obligatoria y ya no es más lectura. Se retuerce el alma al percibir que la lectura se haya vuelto estudio a secas, ir al punto, ir al grano, ir al concepto. En mucho han participado las instituciones educativas, desde el inicio de la escolarización hasta la universidad, para que la lectura se vaya disecando cada vez más y, así, secando casi definitivamente. En vez de lectores se han buscado decodificadores; en vez de lectores se han valorado gestos de ventrílocuos; en vez de lectores se han obtenido reductores de textos.
Es iluso el pensamiento del mañana, aunque la pregunta por el lector del futuro no es ingenua sino necesaria y en parte incómoda además de estremecedora. ¿Qué lector será el que venga al mundo?
Esa es la pregunta que se hiciera Nietzsche hace ya muchos años en ‘El origen de la tragedia’, publicado por vez primera hacia 1871. Allí escribe el filósofo: “El lector del cual yo tengo derecho a esperar algo, ha de reunir tres condiciones: debe leer con tranquilidad y sin prisa; no ha de tener exclusivamente presente su ilustración, ni su propio yo; no debe buscar como resultado de esta lectura una nueva legislación”.
Leer con tranquilidad, detenido, sin apuro; quitarse de ese ‘yo’ que lee y de lo que ya sabe; eludir la búsqueda de la ley. ¿Cómo hacer, en medio de las tempestades de esta época, para resaltar la tranquilidad ante la lectura? ¿Cómo hacer, entonces, para olvidar el ‘yo’ en un mundo en que el ‘yo’ se ha vuelto la única posición de privilegio? ¿Y cómo hacer, entonces, para leer sin buscar reglas, sin buscar leyes, sin buscar eso que algunos llaman de Verdad o Concepto?
Lo cierto es que, sin ningún moralismo de por medio, y alejados de cualquier slogan de promoción de la lectura, la vida es una cuando se escribe o no se escribe, otra cuando se lee o no se lee y otra, todavía, cuando podemos ver a alguien leyendo.
¿Qué haríamos sin la lectura? ¿Qué haríamos a cambio de la lectura? ¿Preguntar sobre la vida, pero no sobre “ésta” vida, no sobre el aquí y el ahora, no sobre lo inmediato, no sobre lo que apenas pasa pero no nos pasa y que nadie nos responda, quizá, porque nadie comprende la lengua en que formulamos la pregunta? Pero sobre todo: ¿qué haríamos sin lector?
Porque el que lee suspende por un momento la aparente y débil belleza del universo, la tortuosa noticia del fin del mundo, deja de lado lo que ya está trazado de antemano, carga su cuerpo de palabras que aún no ha dicho y muerde el olor de la tierra, acaricia una boca que no existe, se acerca más que imprudentemente a la muerte y sonríe porque es de día en plena noche, porque está fresco en pleno verano, porque llueve sin nubes, camina sin calles, ama lo que nunca fue amado, acompaña al desterrado hacia su exilio y se despide, sin más, de todo que lo no ha leído todavía.
Por eso no se puede otra cosa que invitar a alguien a la lectura, que darle la lectura, que mostrarle la lectura, que donarle la lectura. Todo intento de hacer leer a la fuerza acaba por quitarle fuerzas al que lee. Todo intento de obligar a la lectura, obliga al lector a pensar en todo aquello que quisiera hacer dejando de lado, inmediatamente, la lectura. Al lector, hay que dejarlo leer en paz, como lo sugiere el título de un texto de Jorge Larrosa en ‘La experiencia de la lectura’: “para que nos dejen en paz cuando se trata de leer”.
Y es que se da a leer, obligando a leer. En el método obstinado, en la concentración y contracción violentas, en el subrayado dócil y disciplinado, en la búsqueda frenética de la legibilidad o de la hiper-interpretación, en la pérdida de la narración en nombre del Método, es allí mismo, donde desaparece la lectura dada y es allí, también, donde desaparece el lector y se cierra el libro.
Pero también hay que decir que la figura del lector se ha revistado de una cierta arrogancia, de un cierto privilegio: es el lector que sabe de antemano lo que leerá, el que no se deja ni se quiere sorprender, el que quiere seguir siendo el mismo antes y después de leer, el que ‘ya parece haber leído lo que escribe’. Como sugiere Blanchot: "Lo que más amenaza la lectura: la realidad del lector, su personalidad, su inmodestia, su manera encarnizada de querer seguir siendo él mismo frente a lo que lee, de querer ser un hombre que sabe leer en general”.
Pero: “¿Quién sería ese lector sin realidad, sin personalidad, sin presencia, dispuesto a abandonarse en la lectura, leyendo sin saber leer?”, como se pregunta Jorge Larrosa. Un lector despojado de sí mismo, quizá para nada arrogante y, sobre todo, un ser ignorante de la lectura que vendrá. De la lectura que, ahora, está siendo.
------------------------------------------
IV- UNA ÉPOCA HUMILLANTE.
(Publicado en Revista Rufián, junio de 2012
HTTP://RUFIAN-REVISTA.BLOGSPOT.COM.AR/2012/06/UNA-EPOCA-HUMILLANTE.HTML).

(El punto de vista elevado de aquel que se estira en el cuello y que te mira desde la cima más absurda de su cuerpo. La humareda que se instala en sus alturas mientras habla. La creciente posibilidad de escabullirse entre sus piernas).
........................................................................................................................................................
II - ¿HAY ALGUIEN ALLÍ?
(Publicado en Poslodocosmo, Revista quincenal de literatura y música, año 1, número 8. Para acceder a nota completa, ir a: http://es.calameo.com/read/00221862368a522c6057e
(Fotografía: Iván Castiblanco Ramirez).
Pareciera ser que estamos afectados por unos dispositivos de información y de comunicación que entorpecen todo el tiempo lo que quisiéramos decir y decirnos. Las palabras suelen perder su transparencia, su forma perceptiva y dan vueltas y se revuelcan, se esconden y naufragan. Un lenguaje de palabras caídas, pisoteadas, como decía el poeta Juarroz. Y en cierto modo habrá que volver a pensar en un lenguaje habitado por dentro y no apenas revestido por fuera. Como la piel, también el lenguaje toma la forma de un latido cardíaco o de una agitación del respirar o de un extraño y persistente movimiento; otras veces, se convierte en muralla, en defensa, en contención. Sería todo un gesto no utilizar el lenguaje solo como recubrimiento o encubrimiento de la vida; ser capaces de un lenguaje como desorden, como desobediencia, como una suerte de rebelión frente a un mundo que cada vez nos obliga a hablar más brevemente y más de prisa. El mundo que nos envejece más de prisa. A nosotros y a nuestras palabras.
Pero también habrá que preguntarse por el lenguaje directo, el lenguaje seco, el lenguaje que no dice más que lo que quisiera decir; un lenguaje acaso sin falsedades, sin tecnologías, sin duplicaciones. Un lenguaje sobreviviente, quizá, de nuestro supuesto dominio o de nuestra incapacidad por dominarlo. Un lenguaje cuya voz deriva de lo que nos pasa. Recuerdo aquí a Claus y Lucas de Agota Kristof: dos niños que viven en el confín de un pueblo durante alguna guerra y se ponen a escribir y a tomar decisiones sobre la escritura por primera vez. En determinado momento se preguntan cómo saber si algo de lo que escriben está bien o mal: “Tenemos una regla muy sencilla: la redacción debe ser verdadera. Debemos escribir lo que es, lo que vemos, lo que oímos, lo que hacemos”[1]. La crudeza con la que los niños asumen su escritura, su lenguaje, no deja de ser también su desnudez, su transparencia, ese intento para que el lenguaje diga algo, algo que por una vez se sienta verdadero.
La cosa es que no son estos buenos tiempos para la complejidad y la ambigüedad del lenguaje. Hay un predomino exagerado de la rapidez y la eficacia en la transmisión y por eso, cada vez más, se van apartando algunas formas de expresión poéticas más rugosas, menos “eficaces”. Sin embargo, no hay ningún motivo por el cual ligar el lenguaje a la prisa o a la urgencia o a la inmediatez. También el lenguaje puede ser una forma de detención, una pausa que sirva para habitar un tiempo hondo, que nos vincule más a la intensidad que a lo cronológico. No se trata tanto de una cuestión de géneros ni de generaciones, sino de esa tensión –tan viva, tan obsesiva- entre el lenguaje de la información que exige premura y consumidores y el del lenguaje literario que intenta hacer respirar de otra manera a sus lectores.
Las redes sociales han modificado las formas de escribir y comunicarse y sin duda afectan el acto de leer. Pero por más masivas y ahora “naturales” que se vuelvan esas prácticas, hay algo en el lenguaje que hace que sobreviva a cualquier intento de fijación o moda. Es verdad que uno puede expresarse en 140 caracteres pero también es cierto que lo puede hacer por millones. No hay ninguna razón para asumir una posición definitiva al respecto pues es el carácter contemporáneo el que resuelve la convivencia o no entre lo nuevo y lo anterior. Y no hace falta suicidar formas de escritura y de lectura en nombre de la novedad. Hay un enorme tesoro en el lenguaje y poder encontrarlo es de algún modo una tarea que nos relaciona no solo con el futuro sino, sobre todo, también con el pasado. El escritor holandés Cees Nooteboom en su libro Tumbas sugiere que el pasado es un tesoro que está al alcance de nuestras manos. Se trata de realizar una travesía, de estirarnos hacia un libro, hacia una idea, hacia una palabra, hacia la escritura, hacia otras personas.
Más allá de toda discusión sobre lo nuevo, lo novedoso, lo actual y lo contemporáneo en el lenguaje, aún las preguntas esenciales suponen un temblor siempre presente: ¿Hay algo para decir? ¿Hay algo para escribir? Y en esa tentación al expresionismo y la productividad de la palabra: ¿Hay alguien allí, por dentro de lo que dice, por dentro de lo que escribe? Y aún más: si la cuestión es apenas un problema de quién y qué es lo que emite ¿hay alguien del otro lado que escuchará y leerá? ¿Alguien que, simplemente, desee una detención, una pausa?
III- LECTOR, LECTURA, LEER.
(Publicado en Revista La Tía, marzo de 2012, http://www.revistalatia.com.ar/archives/1494).

(Friedrich Nietzsche)
¿Hace falta que se diga que está demás decir que sería deseable que haya lectores para la lectura, que no leer tal o cual libro – sobre todo tal o cual libro – es una de las penas más grandes; que es cierto que se puede vivir sin leer, sí, pero que también puede uno desvivirse leyendo; que la lectura no se reemplaza con nada ni con nadie?
Duele que la lectura se haya vuelto la falta de lectura, el olvido de la lectura, el nunca más de la lectura. Provoca un cierto malestar cuando la lectura se hace sólo obligatoria y ya no es más lectura. Se retuerce el alma al percibir que la lectura se haya vuelto estudio a secas, ir al punto, ir al grano, ir al concepto. En mucho han participado las instituciones educativas, desde el inicio de la escolarización hasta la universidad, para que la lectura se vaya disecando cada vez más y, así, secando casi definitivamente. En vez de lectores se han buscado decodificadores; en vez de lectores se han valorado gestos de ventrílocuos; en vez de lectores se han obtenido reductores de textos.
Es iluso el pensamiento del mañana, aunque la pregunta por el lector del futuro no es ingenua sino necesaria y en parte incómoda además de estremecedora. ¿Qué lector será el que venga al mundo?
Esa es la pregunta que se hiciera Nietzsche hace ya muchos años en ‘El origen de la tragedia’, publicado por vez primera hacia 1871. Allí escribe el filósofo: “El lector del cual yo tengo derecho a esperar algo, ha de reunir tres condiciones: debe leer con tranquilidad y sin prisa; no ha de tener exclusivamente presente su ilustración, ni su propio yo; no debe buscar como resultado de esta lectura una nueva legislación”.
Leer con tranquilidad, detenido, sin apuro; quitarse de ese ‘yo’ que lee y de lo que ya sabe; eludir la búsqueda de la ley. ¿Cómo hacer, en medio de las tempestades de esta época, para resaltar la tranquilidad ante la lectura? ¿Cómo hacer, entonces, para olvidar el ‘yo’ en un mundo en que el ‘yo’ se ha vuelto la única posición de privilegio? ¿Y cómo hacer, entonces, para leer sin buscar reglas, sin buscar leyes, sin buscar eso que algunos llaman de Verdad o Concepto?
Lo cierto es que, sin ningún moralismo de por medio, y alejados de cualquier slogan de promoción de la lectura, la vida es una cuando se escribe o no se escribe, otra cuando se lee o no se lee y otra, todavía, cuando podemos ver a alguien leyendo.
¿Qué haríamos sin la lectura? ¿Qué haríamos a cambio de la lectura? ¿Preguntar sobre la vida, pero no sobre “ésta” vida, no sobre el aquí y el ahora, no sobre lo inmediato, no sobre lo que apenas pasa pero no nos pasa y que nadie nos responda, quizá, porque nadie comprende la lengua en que formulamos la pregunta? Pero sobre todo: ¿qué haríamos sin lector?
Porque el que lee suspende por un momento la aparente y débil belleza del universo, la tortuosa noticia del fin del mundo, deja de lado lo que ya está trazado de antemano, carga su cuerpo de palabras que aún no ha dicho y muerde el olor de la tierra, acaricia una boca que no existe, se acerca más que imprudentemente a la muerte y sonríe porque es de día en plena noche, porque está fresco en pleno verano, porque llueve sin nubes, camina sin calles, ama lo que nunca fue amado, acompaña al desterrado hacia su exilio y se despide, sin más, de todo que lo no ha leído todavía.
Por eso no se puede otra cosa que invitar a alguien a la lectura, que darle la lectura, que mostrarle la lectura, que donarle la lectura. Todo intento de hacer leer a la fuerza acaba por quitarle fuerzas al que lee. Todo intento de obligar a la lectura, obliga al lector a pensar en todo aquello que quisiera hacer dejando de lado, inmediatamente, la lectura. Al lector, hay que dejarlo leer en paz, como lo sugiere el título de un texto de Jorge Larrosa en ‘La experiencia de la lectura’: “para que nos dejen en paz cuando se trata de leer”.
Y es que se da a leer, obligando a leer. En el método obstinado, en la concentración y contracción violentas, en el subrayado dócil y disciplinado, en la búsqueda frenética de la legibilidad o de la hiper-interpretación, en la pérdida de la narración en nombre del Método, es allí mismo, donde desaparece la lectura dada y es allí, también, donde desaparece el lector y se cierra el libro.
Pero también hay que decir que la figura del lector se ha revistado de una cierta arrogancia, de un cierto privilegio: es el lector que sabe de antemano lo que leerá, el que no se deja ni se quiere sorprender, el que quiere seguir siendo el mismo antes y después de leer, el que ‘ya parece haber leído lo que escribe’. Como sugiere Blanchot: "Lo que más amenaza la lectura: la realidad del lector, su personalidad, su inmodestia, su manera encarnizada de querer seguir siendo él mismo frente a lo que lee, de querer ser un hombre que sabe leer en general”.
Pero: “¿Quién sería ese lector sin realidad, sin personalidad, sin presencia, dispuesto a abandonarse en la lectura, leyendo sin saber leer?”, como se pregunta Jorge Larrosa. Un lector despojado de sí mismo, quizá para nada arrogante y, sobre todo, un ser ignorante de la lectura que vendrá. De la lectura que, ahora, está siendo.
------------------------------------------
IV- UNA ÉPOCA HUMILLANTE.
(Publicado en Revista Rufián, junio de 2012
HTTP://RUFIAN-REVISTA.BLOGSPOT.COM.AR/2012/06/UNA-EPOCA-HUMILLANTE.HTML).

(El punto de vista elevado de aquel que se estira en el cuello y que te mira desde la cima más absurda de su cuerpo. La humareda que se instala en sus alturas mientras habla. La creciente posibilidad de escabullirse entre sus piernas).
Son las seis y treinta de la tarde. Es martes. Pasan “El gran dictador” por la televisión. En la propaganda, un anuncio sobre un auricular que amplifica los sonidos y una mujer que se pasea oronda por la playa. Su rostro denota una felicidad plena porque escucha que otra mujer comenta a lo lejos: “Qué figura tiene, lo haría todo para parecerme a ella”. El hombre desconocido aprovecha para ir al baño.
El hombre desconocido está en el baño y piensa –como lo hacen algunos hombres desconocidos, sobre todo aquellos que no leen el periódico– que esta época ya no es liberal, ni neo-liberal o pos-neo-liberal sino, directamente, humillante. Lo nota por la forma en que se ha encorvado la espalda de la mayoría de la población y porque la mirada de la gente está por debajo del mentón, avergonzados por una acusación falsa y sin testigos.
Época humillante: por las calles de las grandes ciudades sólo transitan horrendos monosílabos. Parece que siempre llueve, con esas gotas que empujan hacia el piso. Los paseantes no pasean, deambulan. Y se saludan como si fuera la última tarde de sus vidas.
Llueve casi siempre en la época humillante. El riesgo de la lluvia es su deriva hacia lo que no vendrá. Nadie parece recibir la oscuridad con buen semblante. Nadie agradece las torpezas, la obviedad, el rubor, el papel arrugado. Y la sombra que ahora cae es de necedad, no del nido verde que dejan las gotas cuando cumplen con su irremediable destino del suicidio final.
¿Cuál es la acusación que se nos hace? ¿Por qué la humillación de arriba abajo y de abajo hacia los lados? Se nos acusa de que no somos lo que deberíamos ser, aunque lo que deberíamos ser nunca está claro: siempre es otra cosa que la que creíamos. Hay básicamente un equívoco, muy doloroso por cierto: atender dócilmente a lo que se nos dice sobre lo que deberíamos ser y luego quitarnos el tapete, quitarnos el lenguaje, quitarnos el mundo. Y hacernos sentir como los primeros culpables.
Los humilladores nunca se sienten responsables por nada ni por nadie. “Yo no tengo nada que ver con eso”, es la frase que más se les escucha decir.
La pretensión del ser ahora confundida con la falsificación del poseer. Una vida que sólo va de compras es ahondar el vacío en el que ya estamos. Si todo se midiese en valores: ¿cómo apreciar la calle en declive, sin nada a la vista? ¿Cómo medir una arena que nunca es la misma? ¿Qué boca abrir ante un río naciente en bosques abiertos? ¿Cómo escuchar la música que sólo se toca una vez? ¿Cómo percibir esa lágrima inadvertida?
No somos. Solo pasamos. Apenas si olemos la montaña, el mar y a otros cuerpos que tampoco son. Escuchar el viento es uno de los ritmos de la vida, como lo es el tocar con cuidado el caparazón de algo que aún no ha nacido. No somos, pero existimos. Y existimos porque hay alguien más que vendrá al mundo y, quizá alguna vez, retome con su propia voz alguna palabra de un relato perdido.
El hombre y la mujer desconocidos coinciden en que viven una época humillante. Lo piensan así hasta tal punto que sus vidas son sólo un intento por evitar de todas las maneras posibles humillar a los demás. Tampoco es cierto que crean que esta es la única época humillante de la historia. Con todo respeto, dicen, la cuestión es que estamos aquí y ahora. Y es esta humillación la que nos toca.
El golpe repetido que ya no está en la pared lindera, sino en todas las cabezas. El aire negro de las máquinas que queda anudado entre los dientes. La indiferencia de la mayoría que ya casi es la propia indiferencia. Sensibilidad extrema. Entonces: que los ojos de algún niño también sean la posibilidad de otra mirada.
El desprecio es el peor de los desdenes. Por ejemplo: dos hombres estacionan su camioneta y le piden a un mendigo que les ayude a bajar unas cajas. Las cajas son interminables. Poco a poco, la ayuda se convierte en trabajo sólo para el mendigo. Los dos hombres se quedan fumando y burlándose del mendigo. El mendigo lo hace porque sí, porque ahí estaba, porque no tiene nada para hacer, porque quizá está en contacto con gente después de muchísimo tiempo, porque tal vez quiera conversar. Cuando termina de bajar todas las cajas, uno de los hombres le dice socarronamente: "te ha hecho bien al cuerpo ¿verdad?". Y se ríe con su compañero. Y se van. El mendigo no esperaba nada a cambio, creo. Pero tampoco la humillación. Al fin y al cabo no pidió nada y tuvo como recompensa la desidia.
Luego te hablan en una lengua incomprensible: que el comportamiento de los mercados, que las subjetividades empresariales, que la flexibilización laboral, que el sé tu mismo, que uno mismo es la solución de uno mismo, que el hay que reconvertirse, que la crisis. Y la peor humillación es adoptar ese lenguaje con gestos inteligentes y rostros desmesuradamente estúpidos.
Época humillante: la vieja desvencijada camina cargando consigo el peso del mundo. Se detiene. Y es como si se sintiera el tumulto doloroso, el aullido de todos los que allí descienden.
Época humillante: en esa esquina, de pie, con frío, con hambre, todos los miserables del barrio. Es cuestión de hacer un par de metros y ya no se ven. Es cuestión de alejarse. Curiosa ciencia y creencia: lo que no se ve, lo que no ves, es y aún existe.
Época humillante: Un anciano ciego indigente vocifera su tragedia a los cuatro vientos. La mayoría de la gente que pasa cierra sus ojos para no verlo. Todas las personas que ven acabarán por chocarse unas con otras, más temprano o más tarde.
Época humillante, finalmente: “No llames a esto destino” grita –a nadie, o a dios, o a la luna– la anciana encorvada sobre la curva ya inclinada de la cenicienta esquina.
----------------------------------------------------------------------------
V- SILENCIO.
(Publicado en: Revista Crisis, Buenos Aires, octubre/noviembre 2011).

(Fotografía: Iván Castiblanco Ramirez).
Tal vez haya que decir que el silencio se ha puesto del lado de los sabios, o bien del lado de los cobardes, o bien del lado de los ignorantes, o bien del lado de los muertos. Del lado de los sabios significa que callar es síntoma de una prudente distancia con lo que ocurre alrededor; algo así como omitirse del mundo para pensar el mundo, algo así como suspenderse en la altura para luego, más tarde, recomponer en palabras el barullo incesante e incomprensible del universo. Del lado de los cobardes, el silencio supone una permanente actitud de mudez y conciencia de pocas fuerzas: el cobarde, si sabe algo, es que su silencio acaba por ser el único reducto posible pero, además, sabe que siempre será hallado en su escondite. Del lado de los ignorantes, hay que decir primero que tienen toda nuestra simpatía y que se la han ganado en buena ley; ellos saben que no está mal eso de callarse antes que nada, antes de nada; que no está mal asumir la finitud del universo, aunque lo ignoren. Del lado de los muertos, el silencio no es más que un disfraz de la memoria, pues los muertos insisten en hablarnos y en decirnos casi las mismas cosas que nos decían en vida.
Da la sensación que el silencio tiene algo de concluyente, de definitivo, de decisorio que la palabra ya dicha no tiene. Como si el silencio ocupara el espacio de lo innombrable, de lo indefinible, e inclusive de lo ambiguo, lo bizarro y tal vez de lo efímero, de aquello que irremediablemente se nos escapa, se nos pierde, se nos diluye. No hay palabra que pueda con ello. Por eso es injusto que se relacione siempre al silencio con los abismos, con las tristezas, con las pérdidas, con el olvido, con la intemperie, conla desolación. Pensar el silencio en lo que tiene de calma (pero no de parsimonia); sentir al silencio como un aliado de la mirada (pero no de la mirada hostigadora o halagadora, sino, simplemente, de la mirada); el silencio como una vigilia, un estar alertas, sobre todo, en relación a esos estafadores de palabras, que creen disimular con su hablar toda la fatalidad del universo.
V- SILENCIO.
(Publicado en: Revista Crisis, Buenos Aires, octubre/noviembre 2011).

(Fotografía: Iván Castiblanco Ramirez).
SILENCIO (Del lat. silentĭum). Abstención de hablar. Falta de ruido. Falta u omisión de algo por escrito. Pasividad de la Administración ante una petición o recurso a la que la ley da un significado estimatorio o desestimatorio. Toque militar que ordena el silencio a la tropa al final de la jornada. Pausa musical.
Hay el silencio en la noche, el testigo silencioso, el silencio de los inocentes, el silencio es salud, el ¡Silencio! (de los docentes), el silencio sepulcral, el silencio-hospital, el silencio de las bibliotecas, el crimen silencioso, el silencio cómplice, el silencio del bosque, el silencio de la noche, el silencio del claustro, la muerte silenciosa, la calle silenciosa, el silencio creativo, un muro de silencio, los Héroes del Silencio, el hacer silencio, ‘The Sound of Silence’, ‘El Silencio’ de Clarice Lispector, el silencio de la lectura a partir de san Ambrosio. Y también hay el silencio como la falta de sonido, lugar, tiempo, donde nada ni nadie parecen querer ni poder decir, decirse. La simpleza del callarse, se trasmuta en la complejidad de lo que parece ocultarse: “El silencio parece ser algo extremadamente simple, donde no hay nada que entender ni interpretar. Sin embargo, nunca aparece así, siempre funciona como el negativo de la voz, como su sombra, su reverso y luego como algo que puede evocar la voz en su pura forma”, escribe Mladen Dolar.
Tal vez haya que decir que el silencio se ha puesto del lado de los sabios, o bien del lado de los cobardes, o bien del lado de los ignorantes, o bien del lado de los muertos. Del lado de los sabios significa que callar es síntoma de una prudente distancia con lo que ocurre alrededor; algo así como omitirse del mundo para pensar el mundo, algo así como suspenderse en la altura para luego, más tarde, recomponer en palabras el barullo incesante e incomprensible del universo. Del lado de los cobardes, el silencio supone una permanente actitud de mudez y conciencia de pocas fuerzas: el cobarde, si sabe algo, es que su silencio acaba por ser el único reducto posible pero, además, sabe que siempre será hallado en su escondite. Del lado de los ignorantes, hay que decir primero que tienen toda nuestra simpatía y que se la han ganado en buena ley; ellos saben que no está mal eso de callarse antes que nada, antes de nada; que no está mal asumir la finitud del universo, aunque lo ignoren. Del lado de los muertos, el silencio no es más que un disfraz de la memoria, pues los muertos insisten en hablarnos y en decirnos casi las mismas cosas que nos decían en vida.
Da la sensación que el silencio tiene algo de concluyente, de definitivo, de decisorio que la palabra ya dicha no tiene. Como si el silencio ocupara el espacio de lo innombrable, de lo indefinible, e inclusive de lo ambiguo, lo bizarro y tal vez de lo efímero, de aquello que irremediablemente se nos escapa, se nos pierde, se nos diluye. No hay palabra que pueda con ello. Por eso es injusto que se relacione siempre al silencio con los abismos, con las tristezas, con las pérdidas, con el olvido, con la intemperie, con
Si fuéramos obedientes estaríamos obligados a rendirnos ante una definición del silencio como la pausa entre dos sonidos, o bien como la ausencia misma de sonido. Pero como todavía no hemos dejado de ser niños decimos que el silencio no quiere oponerse a nada, no quiere entrar en contradicción con nada ni con nadie. Más bien habría que decir que el silencio se retira silencioso, dejándonos a nosotros, en medio del silencio: “Sostener lo incomunicable, salvar a los individuos de ese exceso de transparencia que ininterrumpidamente los arrastra a una comunicación sin final. Bajar la voz, apagar las luces, crear silencio. Mientras el silencio de la democracia sea cubierto por la voz de su mito, aquélla seguirá sin despertarse: aunque siga proclamando su valor e intente por enésima vez su cumplimiento” (Roberto Esposito, ‘Confines de lo político’).
---------------------------------------------------------------------------
VI - ANATOMÍA DEL POEMA.
---------------------------------------------------------------------------
VI - ANATOMÍA DEL POEMA.
(Publicado en Esto no es una revista, número 18, febrero 2012,
http://www.estonoesunarevista.com.ar/nro018/escritos.html#escritos03; otra versión de este texto fue publicada en la Revista Preferiría no Hacerlo en junio de 2012).
(Fotografía tomada de: http://www.periferias.org/artistas/chantal-maillard/).
Un poema comienza en cualquier parte y acaba en cualquier lugar. Por ejemplo, puede comenzar en la palabra “Irse”[1] y acabar, enseguida, con “la página anterior”. O iniciarse en “Vivir acuclillada” y concluir con “los rayos de sol no regeneran a los muertos”. Inclusive nace y muere a independencia de la hora del día. Está hecho de cualquier palabra y con cualquier forma. Asume cualquier movimiento gramatical, permite varios dibujos posibles, es permeable a la invención, a perforar el límite anticipado de la creación. No tiene tema preciso, su materia es, quizá, una vasta y deseada imprecisión del tema. No hay extensión indicada para el poema, ni hacia los lados ni hacia abajo, en su descenso hacia lo último posible de ser escrito, de ser dicho. Hay una escritura hecha con la voz: por ejemplo “Dime lo que he de hacer”. Hay una voz revelada en la escritura: “Dime qué fue de mí”. Se escribe y se lee con el silencio o con la tonalidad o con una inusitada gestualidad. Se completa en esa extraña reunión entre dos ausencias y dos presencias: el poema y el lector. Se hace el poema entre lector y poeta. Conlleva padecimiento, peligro, riesgo. Toca el umbral de lo imposible. El poema, al ser traducido, se duplica en otro poema. Pero no se deja multiplicar al infinito. No se deja travestir por otro poema. Hay pájaros y hay cables de alta tensión. Hay manos y hay bordes. Hay agua envenenada y hojas de otoño que no están en los árboles y que aún no tocaron con su perfil la suave mañana de su suelo. Hay niños y hay dientes que están cerrándose. El poema tiene hambre, olvido, nubarrones, párpado, pierna, aliento, nada. “Está bajo la sangre que tapiza la superficie de mi mente”, con “las rodillas pegadas al mentón”, “de pié para no enredarse con la sombra”. El poema tiene sus destinatarios ocultos y, menos ellos, que si lo saben prefieren no haberlo sabido, todos creen ser los destinatarios nombrados en el poema. Hay un poema o varios poemas para cada uno de nosotros. No era nuestro y se ha hecho nuestro. La escritura del poema sugiere una conversación, no cualquier conversación, una conversación que pide atención y escucha; quizá para no decirle nada a nadie; tal vez para hacer sucumbir a todos los que leen: “Querer sobrevivir ha de ser la costumbre”; el poema puede invitar a una acción; a hacerla y a deshacerla: “Decidir irse. O mejor, quedarse. Porque es demasiado largo, decidir”. El poema es una pregunta curvada hacia dentro y hacia fuera, no es una pregunta de uno hacia otro, ni una pregunta que viene del otro hacia uno; es una pregunta que permanece como eco, eco obstinado y repetido: “¿Quién disuelve”?, “¿Yo?”, “¿Dónde entonces la calma?”, “¿Qué haremos del poema sin metáfora?”. El poema pregunta y se pregunta. Y se niega a la respuesta, a la conclusión de las “cosas impacientes”, del “Hay demasiado Aún para perderse del todo”. El poema tiene una musicalidad que apenas si puede apreciarse entre dos lágrimas, dos cierres de ojos, dos silencios. Su música es de voz ronca, de voz difusa, de una voz que dice y se arrepiente, de una voz que dice y arrolla, de una voz que dice su contrario, su afirmativo no, su yo encadenado a la fragilidad de un barco que aún no ha zarpado, que dice que no ya dirá más, que dice todo y dice basta al mismo tiempo, que dice: “la voluntad ausente”, que dice: “Sin implicarse. Imposible no implicarse”, que dice: “decir yo” y que dice “la podredumbre instándose en el dentro”. El poema es el doble testimonio de un silencio interrumpido por la escritura y la lectura del poema. El poema se envuelve en silencio, porque tiene la propiedad de la interrupción, de lo imprevisible, de lo inesperado. Es el silencio de la adivinación, de la pronunciación tartamuda, balbuceante, babélica. Silencio del poema que no está sino en una soledad suprema, no superior, suprema. Soledad necesaria para que algo, alguien, diga que se ha hecho del sí mismo, o de cualquiera; porque uno es cualquiera en el poema; es uno, sí, porque el yo obliga a ser formulado y borrado, apagado, quitado del medio; es otro, también, porque se trata de quien no está, de quien no estuvo, de quien se quisiera que esté, pero no ahora, sino antes o después, es decir, durante: “¿Corté el hilo o simplemente lo solté? / ¡Se sueltan tantas cosas! / Y ¡hace tanto tiempo! El aire se entumeció. / ¿O fue la mano? Quedó en suspenso, creo, suspendida. / No sé si lo recuerdo. ¡Inventamos tantas cosas!”. Se le habla a él, a ella, tienen nombre, aunque se hayan olvidado, aunque quizá se hayan ido, aunque dejen de poder ser pronunciados por otros medios a no ser el poema. El poema es el único medio de decir el nombre de a quien ya se ha olvidado. Se le dice a él a ella, con las palabras que resultan de mirarse en un espejo vacío, en un espejo no apenas roto sino además desierto. Se le dice a él a ella, porque es necesario “lo indispensable acompañando”. El poema se retuerce porque le es imprescindible la escritura. El poema se escribe con la escritura que se está escribiendo. Se escribe el poema y hay una multitud que ignora que asiste a la escritura del poema. La escritura del poema es una abstracción y una concreción, pero quién sabe cual es cual, dónde está dicho que: “no hay mente, sólo imágenes o temas que se ofrecen para serlo”; quién puede así responder al “Cuéntame una historia que no tenga final”. El final está allí, en el “cuéntame”. El principio también lo está. Por eso no hay calma en el poema, ni siquiera en su penúltima versión, no hay satisfacción, no hay mérito, no hay, otra vez, nunca, la calma en el poema: “Pero no aconteció. La calma, digo. No aconteció la calma”.
[1] Todos los textos entrecomillados fueron extraídos del libro de poemas Hilos de Chantal Maillard. Ob. Cit.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII - LA CONFITERÍA RICHMOND ESTÁ CERRANDO.
(Fotografía tomada de: http://www.mdzol.com/nota/319757/).
La confitería Richmond cierra, cerró, se está cerrando. Cerrarse es mal presagio, porque como la muerte, la cerrazón también es contagiosa. Debería decir: si por la Richmond fuera se hubiera quedado todo el tiempo allí, pero algo, alguien, la cierra, la cerró, la está cerrando. Ya sabemos que el “progreso” no es buena compañía.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII - LA CONFITERÍA RICHMOND ESTÁ CERRANDO.
(Publicado en MDZ Online, 19 de agosto de 2011. Para ver nota completa: http://www.mdzol.com/nota/319757/).
En nombre del “progreso” se cerró la boca de mucha gente, se cerraron pueblos enteros, se olvida uno todo, se destruyen a diario la tierra que pisamos, el aire que sembramos de deseos y el cielo que miramos. El cartel dice: “cerrado por reformas”. Pregunto: ¿dónde habrá que reclamar la devolución de los secretos y las confidencias y los secretos de las conversaciones que allí tuvimos? Una tienda de ropa de primera marca, ya se sabe, ocupará el lugar. Las tiendas de moda suelen ser sepulcros de conversaciones sensibles. Donde hubo fuego, quedarán zapatillas cocidas por niños y niñas esclavas. Pero de eso, allí, no se hablará.
Habrá que doblar la esquina, entrar a otro bar e iniciar el nuevo derrotero de la memoria. La Richmond.La Richmond está cerrando”) hay todavía muchísimo tiempo presente para abrazarla, para no quitarse de su frente, para acompañar a los mozos en su tristeza y esperanza infinitas. Y para imaginar otra idea de “progreso”.



No hay comentarios:
Publicar un comentario